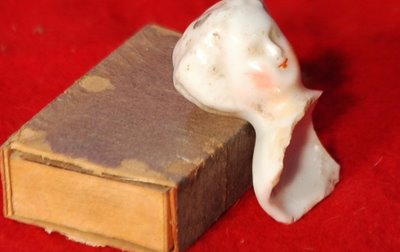Del mito cajamarquino a Hollywood
Yma Sumac, un discurso en el espacio
La memoria, ingrata entre nosotros, es siempre plausible de enmienda. Por ello, cada tanto recreamos el presente con rasgos del pasado rescatando del olvido a artistas y obras mal o poco conocidas. Yma Sumac, que con más de 80 años de edad continúa realizando apariciones públicas, nos confronta con esa imagen exótica que desde afuera se atribuye al Perú.
Por: Daniel Contreras M.
“Yo soy Kori-Tica y nací en Machu Picchu", le confiesa la educada asistente del arqueólogo Moorehead al aventurero Harry Steele, interpretado por un sudoroso Charlton Heston. Tras una larga estadía en América del Norte, la exótica autóctona se reencuentra con sus raíces al regresar a Perú, junto a unos buscadores de tesoros incas, lo cual celebra cantando y danzando con una cesta de frutas ante la diosa Mama K'auna.
La memoria, ingrata entre nosotros, es siempre plausible de enmienda. Por ello, cada tanto recreamos el presente con rasgos del pasado rescatando del olvido a artistas y obras mal o poco conocidas. Yma Sumac, que con más de 80 años de edad continúa realizando apariciones públicas, nos confronta con esa imagen exótica que desde afuera se atribuye al Perú.
Por: Daniel Contreras M.
“Yo soy Kori-Tica y nací en Machu Picchu", le confiesa la educada asistente del arqueólogo Moorehead al aventurero Harry Steele, interpretado por un sudoroso Charlton Heston. Tras una larga estadía en América del Norte, la exótica autóctona se reencuentra con sus raíces al regresar a Perú, junto a unos buscadores de tesoros incas, lo cual celebra cantando y danzando con una cesta de frutas ante la diosa Mama K'auna.
Eran los años de 1950 y Estados Unidos observaba a este personaje -hibridación entre realidad y fantasía- con la curiosidad de quien ha salido de una guerra y observa el mundo en busca de evasión. Fue entonces que a través de breves escenas, un milenario y nostálgico misterio profesó su singular belleza abriendo una ventana hacia su lejana y rara cultura en el filme El secreto de los Incas (1954), en tecnicolor.
Su voz, de coloratura de soprano, con un registro extraordinario que cubría más de cuatro octavas, muchos dicen que cinco (dos octavas es el rango de una voz humana normal) era un don prodigioso que le permitía hacer bizarras acrobacias vocales, altísimas y bajas, incluso desdoblarse, dando la impresión de ser otras cantantes con voces y estilos diferentes. Pero este talento lírico no era suficiente para alcanzar el éxito y hubo que reescribir la historia, tornándola valor agregado, lo cual atestiguan centenares de fotos de una inocente princesa inca llena de alhajas y otras de una sacerdotisa en medio de dramáticos gestos.
Nuestra identidad en desborde, e incas y aztecas se pusieron de moda, sumándose a sherezadas y ladrones de Bagdad en la efímera cúspide hollywoodense. Entonces la peruvian culture, la de junglas amazónicas, indios con taparrabos y plumas, mujeres leopardo, indómitos incas de pétrea e insondable mirada adorando al Sol en las alturas de un templo azul, la de séquitos de vírgenes danzando alrededor del fuego al ritmo de tambores y antaras, convirtió a Zoila Emperatriz Chavarri del Castillo, una cantante que rondaba con su madre Radio Nacional hacía algún tiempo, en su mejor y más completa creación: su hija predilecta, Yma Sumac.
Arrebatadora
¿De qué hablamos cuando decimos que nadie es profeta en su tierra? De todo, menos de ella. Sucede que la historia de Yma Sumac no es una sola, debido a que es tan misteriosa como las mentiras que la mente del ayacuchano Moisés Vivanco publicaba en los textos de sus discos norteamericanos. De su nacimiento queda la duda de si fue en Ichocán, Cajamarca, o en el puerto del Callao; si acaeció un 10 o 12 de setiembre del año 1922, 1924 o 1927.
En resumen, la leyenda dice que su madre era descendiente de Atahualpa y su padre, un terrateniente de origen español. Que desde los 10 años dejaba estupefacta a la gente imitando a la perfección el trinar de los pájaros y que cantaba en quechua en honor al Taita Inti durante las festividades locales hacia fines de los años de 1930, incluso, se refiere de una masiva presentación en la Pampa de Amancaes. Sobre cómo llegó a Lima, existen las historias del espectador que era funcionario del Ministerio de Educación, la del grupo de arqueólogos que llegó a Ichocán -lugar de residencia de la familia- para estudiar a este precoz prodigio vocal incaico y la del pedido de un ministro, de llevarla a Radio Nacional para que la oiga el Perú entero, con beca de estudios incluida.
Amor picaflor
Pero la realidad con la ficción se entrecruzan con la aparición del hoy casi olvidado Moisés Vivanco, un músico ayacuchano de grandes ambiciones nacido en 1918 y que tras llegar a Lima en la década de 1930 y tocar en una carpa folclórica de La Victoria, fundó la Compañía Peruana de Arte con más de 40 danzantes, músicos y cantantes en escena. Pero su día de suerte empezó a gestarse cuando consiguió trabajo en dicha radioemisora, pues así una mañana, boquiabierto, vio y escuchó a Chavarri del Castillo.
No cabían dudas, había que explotarla. Ella era quinceañera y el pasaba de los 20. Vivanco pidió su mano y al pie del Misti se casaron en 1942, convirtiéndose no sólo en esposo, sino, en manager, mentor, compositor, asesor musical y padre de Papuchka Charlie.
Amy Camus viene volando
De cómo el sublime incanato conquista EE UU, quedan muchos registros. Pese a fundar el nuevo Trío Inca Taky con el cual tienen notable éxito en Lima y muchas giras por bares, teatros y casinos de Río de Janeiro y Buenos Aires -donde graban varios discos de música puramente vernacular- sienten que pueden lograr mucho más. En el país, afirman, no había oportunidades de desarrollo y parten en 1946 con sus ahorros a Nueva York, a una odisea inicial de muchas presentaciones y desplantes hacia esa fusión que se gestaba en la cabeza de Vivanco. Tentado a dejar la música, el ayacuchano invierte en el negocio de la importación de atún.
Hasta que llegó la invitación a un programa de televisión y las avasalladoras consecuencias se suscitaron: un contrato con la disquera Capitol Records en 1950, discos como The voice of Xtabay, Fuego del Ande, Jíbaro o Legend Of The Sun Virgen, etcétera, que sin mayor publicidad vendían por millones, Hollywood, las portadas de revistas, los conciertos multitudinarios, las estrellas, Las Vegas, Broadway, el dinero. Era la sumisión al gusto norteamericano.
Por ello, Emperatriz transmutó a Yma la Inca, la misteriosa, la mística de sangre y poncho real, la que su marido descubrió mientras le hablaba a los pájaros, la que reforzó sus pulmones en la puna llamando a las cabras de su padre, la que para muchos, no era princesa, sino una simple mujer judía cuya mayor virtud fue haber sido una ama de casa de Brooklyn llamada Amy Camus.
La ocupación chola
Pero las conquistas tienen su precio, y más aún si el conquistado es el imperio de la fama. Cuentan que la pareja regresó a Lima, pero les fue negado el Teatro Municipal después de la presentación de unos perros acróbatas rusos. Este desaire a su música, no fue olvidado. A Sumac, cara visible de la dupla Chavarri-Vivanco, la hipócrita sociedad limeña no le perdonaba el haber sido la "chola" que triunfó en el extranjero traicionando la música original peruana al volverla una exótica versión hollywoodense, mezcla de huayno con woogie boggie, que se cambió de nacionalidad en 1955 y menos, el haber sido de las primeras en hacer del resentimiento, del alejamiento profesional, una suerte de impulso a su carrera.
En este momento, la actitud de Yma más bien podría leerse como de crítica a esa mediocridad tan nacional, la hasta hoy lamentada falta de apoyo a nuestros valores. Pero la pareja, por su parte, actuó como explotados y explotadores de sus raíces, la dependencia se establecía entonces con el país que les dio las espaldas, en medio de un arribismo y oportunismo, eso sí, muy nacional.
Cambio de escena
A finales de los años cincuenta, los tambores de la jungla, los coros masculinos que al cerrar los ojos nos hacían imaginar a tribus de africanos o indígenas de Tahití danzando en medio de la selva amazónica, no estuvieron ajenos al son de los escándalos extramaritales y tributarios, provocando la crítica de la conservadora América. La fama tiembla y a esto se añade la invitación de Nikita Kruschev a 40 ciudades de Rusia, haciéndose extensiva la gira a Europa y Asia por más de 3 años. Su retorno a EE UU fue frío, la gente ya no la pedía. Ni siquiera el filme Los amores de Omar Khayyam (1957) pudo solucionar el hecho.
Las modas pasan y al mejor estilo de la Meca del cine el divorcio en medio de la debacle es inminente en 1965. Vivanco, el artífice de un nuevo mito incaico, se muda a España, donde muere en 1998, y Sumac se queda en California, donde a diario puede ver su estrella en el Bulevar de la Fama, mientras participa entre los años 70 y 80, en peliculillas y espectáculos de Broadway de poca monta.
El kitsch de Sumac
Es dueña de una personalidad extrovertida y complicada. Las malas lenguas decían haberla visto deambular hablando en quechua, perdida por las calles de Nueva York. Pero la verdad es otra, ella vive tranquila y uno de sus últimos conciertos fue en el Festival de Jazz de Montreal, en 1998. Eso sí, a fines de febrero pasado fue vista firmando autógrafos en el Hollywood Collectors & Celebrities Show, un barato, lucrativo y típico espectáculo de estrellas en ocaso. Hoy, conseguir en el país un disco de los innumerables que grabó Yma Sumac resulta tarea difícil, pero en otros países, como Canadá y Estados Unidos, ella es motivo de una verdadera pleitesía en los terrenos del cult market de las estrellas serie B. Su música sigue siendo utilizada en filmes. Es Sumac redescubierta y renovada para todos los gustos, desde aquellos eclécticos, intelectuales, hasta los más travestidos: los Drag Queen la han convertido en su icono. Más benigno es el ambiente que la considera precursora del New age, de la Space Music y figura indiscutible de la cultura pop internacional.
¿Es posible que haya existido entre nosotros una soterrada censura a esta artista y a su marido, reflejada en el olvido? Ellos reinventaron nuestra identidad, musical y visual, pero le dieron un sentido que resultó en su momento chocante para los peruanos, quizá más para los limeños que aún guardaban esperanzas en una modernización aplazada y hoy ilusoria.
Yma Sumac, la más extraordinaria voz del siglo XX, fue la embajadora de un país imaginario con una antigüedad inexistente. Artífice de un paraíso imposible y entrañable. Es un personaje estrictamente reservado para sociólogos que deseen analizar el redescubrimiento de la cultura peruana por parte de la potencia del Norte. Musicalmente fue un relámpago, un zarpazo, una incongruencia en nuestro acervo e idiosincrasia. Nunca se encasilló, pues muy bien entonaba en sus discos boleros, mambos, exóticos valses y tonderos, lo cual impide ubicarla entre chabucas, limeñitas o wara waras.
Quizás ya es tarde para reencuentros y reconciliaciones; para requerir destinos y nacionalismos que jamás serán comunes. Adiós a un discurso en el espacio, que mejor expresa la contraportada de un vinilo de 1952: "¿Qué poder extrahumano hace el milagro de reanimar la grandeza que Túpac Amaru, rebelde y ajusticiado, dio por definitivamente perdida? ¿Es nada más que un sueño? Es menos: un ensueño, apenas. Afortunadamente menos, porque así interviene en su representación fantástica algo que es simplemente humano."
(Suplemento Identidades Nº 80. Diario El Peruano. 07 de Marzo, 2005)